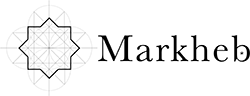Quiero mostraros un momento decisivo en la vida de Arthur Conan Doyle. Por un instante, todo su futuro, todo lo que llegó a ser, estuvo en manos de una única mujer.
Una persona acostumbrada a bregar con los sinsabores de la existencia, con la necesidad, con el dolor… y sin embargo, con el valor suficiente para creer en él; con la fuerza necesaria para rasgar el velo de lo cotidiano y clavar en el futuro sus esperanzas.
Doyle lo cuenta así: “Pero seguía siendo mi querida madre la que más bregaba y penaba. A veces yo le decía: cuando seas mayor, mamá, tendrás un vestido de terciopelo y unas gafas de oro y te sentarás confortablemente junto a la chimenea; Gracias a Dios, mi profecía se hizo realidad.”
“Creo que es difícil encontrar una vida más variada que la mía, en cuanto a experiencia y aventuras. He conocido la pobreza y cierta prosperidad económica.
He disfrutado de una larga carrera literaria, tras una formación médica coronada con el doctorado en Edimburgo.
He ejercido de médico en un ballenero durante siete meses en el Océano Ártico y luego en un barco comercial por la costa de África Occidental. He participado en tres guerras: la de Sudán, la de Sudáfrica y la guerra con Alemania…”
Arthur Conan Doyle
Su infancia transcurrió en un ambiente espartano en un colegio de jesuitas de Edimburgo; donde «un ser horrible provisto de una palmeta, con la cara picada de viruela y tuerto», sacado directamente de las páginas de Dickens, se empeñaba en convertir sus días de colegio en una auténtica tortura.
El sueldo de funcionario de su padre no daba para mucho y lo intentaba incrementar pintando acuarelas e ilustrando libros a pluma y tinta. Aunque el trabajo tuvo sus altibajos, a decir de Doyle, nunca fue de gran ayuda a la familia. Había que apretarse el cinturón para sacar adelante a tan numerosa prole.
Sus hábitos de lectura, hasta los diez años, vinieron motivados por su madre: Mary Foley. Mary, una niña de ojos brillantes y muy inteligente, fue enviada de pequeña a Francia para su educación y volvió convertida en una joven elegante y muy culta.
Aptitudes que supo transmitir a Doyle durante su infancia. Fue tal la pasión de Arthur por leer, que una biblioteca pública del barrio, a la que estaba suscrito, le hicieron saber a su madre que los libros no se podían cambiar más de dos veces al día.
En 1871 después de pasar dos años en la escuela preparatoria de Hodder, ingresa en el Gran Colegio Católico de Stonyhurst. Una institución privada que los jesuitas habían convertido en un centro de instrucción; donde Doyle permanecería siete largos años.

Fue aquí, entre los muros de esta imponente residencia medieval donde se van a dar los episodios más significativos de su adolescencia.
Fue a comienzos del segundo año de estancia en Stonyhurst, cuando Mary recibe la oferta de uno de los tutores para dirigir la carrera de Doyle hacia la iglesia. Eso equivaldría a una reducción importante en la matrícula y en los gastos del curso.
Los padres de Doyle no pasaban su mejor momento económico; el coste del colegio suponía cincuenta libras esterlina al año, un verdadero esfuerzo que podían haberse ahorrado con una simple palabra de consentimiento.
Pero Mary se negó y decidió que Arthur terminaría su preparación para la universidad. La familia saldría adelante.
La hermana mayor de Doyle había empezado a trabajar en Portugal de institutriz y desde allí mandaba dinero a la familia. La vida de Arthur Conan Doyle había dado su primer giro. Apunto había estado de tomar una dirección muy distinta.
Dice Doyle: “No obstante cuando pienso en sus escasos ingresos y en el esfuerzo tan grande que tuvo que hacer para salvar las apariencias y sacar la familia a flote, no puedo por menos que alabar su independencia de carácter…”
Cuando leí por primera vez esta anécdota me vino al pensamiento toda una serie de ideas sobre aquel hecho tan importante que iba a marcar la vida de Doyle. En esa «esquina» donde el destino había girado, se habían puesto a prueba: la capacidad de sacrificio, el miedo al fracaso, al “no lo conseguirá”, a creer en él… y en el futuro.
Pese a la funestas predicciones de algunos de los tutores, cuando le decían: “no llegarás a hacer nada bueno en el mundo”; los esfuerzos y las esperanzas de Mary se verían recompensadas. Al término de su estancia en Stonyhurst se presentó en Londres para las pruebas de acceso a la universidad; sorprendiendo a propios y extraños al consiguir matrícula de honor.
1876, el año de su ingreso en la universidad de medicina, fue un año difícil. La situación económica de la familia era realmente apurada. No le habían dado el ascenso a su padre; su madre se encontraba con dos nuevos hermanos a los que atender y más adelante llegaría Julia, la más pequeña de la familia. A pesar de alquilar algunas habitaciones del hogar familiar, Doyle tenía que arrimar el hombro.
La universidad era un gasto aún mayor. “Esto significaba otro gran esfuerzo para mi madre, pero ella era muy decidida y ambiciosa en todo lo que a sus hijos se refería.”
Lo primero que Doyle buscó fue poder pagarse sus propios gastos, libros, asignaturas… Decidió comprimir un año en seis meses y utilizar los demás para trabajar de ayudante de médico.
Al principio no ganaba gran cosas, pues apenas si tenía experiencia y se pasaba las noches preparando paquetes de medicamentos para enviarlos al día siguiente. Hasta cien botes de preparados llegaba a hacer cada noche.
Durante los años de universidad fue auxiliar de varios médicos y a medida que iba adquiriendo conocimientos y experiencia veía recompensado su esfuerzo con algo más de dinero. Dinero que iba íntegramente destinado a su casa, donde hacía falta hasta el último penique.
En el trabajo que realizaba a diario le daban dos peniques para comer, justo lo que costaba una empanada de cordero. Pero al lado de la carnicería había una tienda de libros usados, y dentro un viejo barril con libros de saldo que decía “Todos a 2 peniques”.
La mayoría de los días no comía, y los dos peniques iban destinados a sacar de aquel tonel obras de: Tácito de Gordón, las obras de Temple, el Homero de Pope, el Spectator de Addison…
La salud de su padre se había deteriorado y habían tenido que llevarlo al Hogar de Convalecientes, en el que pasaría sus últimos días. Con veinte años, Doyle se convirtió en cabeza de familia. Una familia numerosa que sacar adelante y con grandes dificultades económicas.
Pero Doyle había aprendido mucho, la vida le había enseñado a luchar y a creer en sí mismo y pronto, muy pronto, las cosas iban a cambiar.